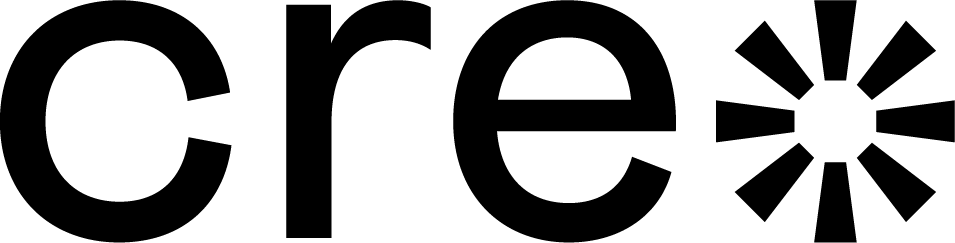Si hay un asunto que nos une como espiritualidades, es la búsqueda del bien común. Queremos que cada una de las personas que conforman la sociedad reciban un trato digno, que sean amparadas por los derechos fundamentales y que sus voces sean escuchadas por todas las instituciones.
Precisamente, al menos en teoría, esa es también una búsqueda de la democracia: la posibilidad de incidir como ciudadanía en el mismo devenir político que terminará impactando en la construcción de un mundo mejor. Ese mundo es posible cuando se trabaja en colectivo para acortar las brechas de la desigualdad y de tantas diferencias que a veces nos separan.
Por eso, es importante que seamos conscientes del papel que jugamos desde las comunidades religiosas, no solo en la defensa de la dignidad humana y las libertades, sino en nuestro aporte a las democracias en los lugares donde vivimos. De esa manera, podremos plantearnos acciones concretas que sumen en la agenda del pluralismo que conforma nuestra sociedad.
Somos una gran colectividad que trabaja de forma activa, tanto desde nuestras creencias como con otras acciones que contribuyen a un verdadero cambio. Ese es también un mandato que tenemos: servir a las demás personas y buscar la igualdad y justicia social.
“Un individuo no ha empezado a vivir hasta que pueda elevarse por encima de los estrechos confines de sus preocupaciones individualistas a las preocupaciones más amplias de toda la humanidad”, decía Martin Luther King. Por fortuna, esa es también una premisa en la visión del mundo que tenemos como comunidades religiosas.
¿Y qué tenemos para ofrecer?
En primer lugar, la certeza de que no estamos por fuera de eso que llaman democracia, y por la misma razón, debemos insistir en hacer parte de los espacios deliberativos que se abren a la ciudadanía. Aunque es importante que persistamos en incidir en nuestros territorios y en dialogar entre nosotros, no podemos apartarnos de las conversaciones que se dan entre la gran diversidad de voces que conforman una sociedad.
Recordemos que desde las mismas comunidades religiosas hemos creado organizaciones que buscan proteger el derecho al alimento, a tener un techo, a la educación y a otros tantos que hemos ayudado a suplir con nuestras acciones, muchas veces en lugares donde el Estado ha tenido un rol pasivo.
En segundo lugar, podemos ser el puente de diálogo entre las distintas comunidades e instituciones. Tenemos las herramientas para ser partícipes directas en la transformación del mundo porque, precisamente, lo conformamos desde distintas posiciones: como mujeres, como etnias diversas, desde nuestra situación académica, social o económica. Eso sí, siempre desde nuestra espiritualidad y con todo lo que eso implica.
En Latinoamérica hemos visto cómo el papel de las comunidades religiosas ha sido clave en la mediación de conflictos —a veces, incluso, con agrupaciones ilegales— y aunque algunas han incidido de forma más frecuente, las demás también podemos reclamar esos espacios de conversación directa en la búsqueda de la paz.
Finalmente, desde las espiritualidades tenemos la responsabilidad de hacer pedagogía interna. Por una lado, para las generaciones jóvenes que apenas están entendiendo las dinámicas sociales y, por otro, para aquellas que por alguna razón han elegido distanciarse de la participación activa en la democracia.
Las comunidades religiosas estamos llamadas a contribuir al fortalecimiento de la soberanía de los pueblos para que elijan gobernantes con verdadera vocación, que atiendan las necesidades de los distintos grupos poblacionales que integramos una sociedad.
La apuesta debe ser por el reconocimiento de nuestra propia voz, del importante rol que tenemos para transformar el mundo y de seguir atendiendo el llamado de nuestras espiritualidades a construir una gran colectividad más justa.